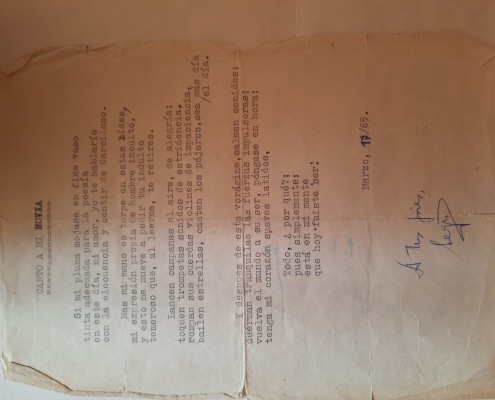Pocos días antes de la muerte de mi padre, en una mañana de finales de este agosto, pasamos las horas con él echado en su silla, mirando el infinito de su ventana –pinos, cielo, la brisa que alimentaba la primera hora del día- amasando con amor la canción del final. Sabíamos que el momento se acercaba; la muerte, más que acecharnos, nos abría los brazos a todos, nos rendía con dulzura a lo inevitable. Pude recitarle estas palabras:
En tu último viaje, llena tu maleta de logros y entierra las culpas en el jardín, para que crezca un limonero. Arregla los perdones antes de salir de casa. Recuerda los trazos de amor que han dibujado tu vida: lo demás, poco importa.
A mi padre la vida y un ictus le arrebataron el lenguaje en sus últimos meses: un hombre hecho de frases poderosas, que seducía con la palabra, que conquistaba con su discurso, que sacaba pecho contando chistes. Y tuvimos que inventar una forma nueva de comunicarnos, de despedirnos. Pero las palabras son semillas misteriosas que arraigan a capricho en el corazón y, desconocedora de hasta qué punto me entendía mi padre, en un acto de fe, en esa mañana al filo de la eternidad, las usé, apelé al poder de las palabras como quien se acoge a tierra sagrada, con un aliño de caricias y risas, cariño y recuerdos, consciente de que estábamos fabricando, para los que quedábamos en tierra, un faro para el después.

El último viaje de Segismundo Lambea: una maleta llena de logros
Bajo el influjo de esas frases, antes de partir, pudimos arreglar los perdones y enterrar, junto a culpas y perdones, la semilla del árbol capaz de transformarlos en frutos que den color a cajones de grises y nublados, que nutrirán el futuro familiar. Quise, en su funeral, dedicarle unas palabras y abrir la maleta que mi padre había llenado de logros; compartirlos, como hago aquí, para que los aciertos de los que se nos van guíen el camino de los que quedamos.
Dejadme que los comparta también aquí, dejadme celebrarlos con vosotros:
Su capacidad de lucha y superación personal. Nació en 1931 y al año siguiente una epidemia de polio lo sacudió al borde de la muerte: sobrevivió, pero quedó con una pierna muerta, más corta. En sus primeros años, cuando gateaba y jugaba con otros niños que lo retaban con travesuras, oía a los mayores decir “Deja al chico, ¿no ves que es inútil?” Inútil. Esa era la palabra guarida de una maldición, el pozo de miedos de su madre y su abuela, que temían por su futuro como a un nido de serpientes. Pero él nunca se la creyó y jamás se puso límites: superó barreras físicas, sociales, personales, luchó por sus derechos y los de tantas personas como él. Aquel niño (al que el carpintero le remendaba las muletas de madera a medida que crecía o las partía jugando por los barrancos) se convirtió en un luchador: con los años, consiguió en edificios rampas, accesos, le declaró la guerra a escaleras y a portales imposibles. Lo más importante: transformó nuestra mirada hacia las personas con discapacidad, mucho antes de que leyes, asociaciones, movimientos inclusivos levantaran la voz. Para ello, de forma épica, tuvo que cambiar la mirada hacia sí mismo: superar inseguridades, creerse capaz y sentirse invencible. Sin esa actitud, no hubiese hecho posible lo imposible.
Su compromiso social. Vivió la pobreza con mayúsculas en su infancia: posguerra, hambre, y la muerte de su padre, pastor, al que un rayo mató de repente y dejó una viuda todavía más pobre, con cuatro hijos: Segis, el mayor, de catorce años, y tres más. Mi abuela se dejó la alegría trabajando sin remedio ni esperanza y Segismundo, adolescente, asumió responsabilidades como quien se ve apelado a levantar el peso del mundo. Sin embargo, esos años difíciles forjaron un rebelde lleno de causas, y nunca quiso para nadie más las carencias que vivió en carne propia. Desde esa experiencia vital, encontró en el cristianismo una forma de concretar un mundo más justo, con hechos, acciones, cambios, velando por el bien del prójimo como velas por ti mismo. Se implicó para mejorar su entorno: en su pueblo, Tauste, en movimientos de acción católica, asociaciones de padres, creación del Instituto Musical, la asociación de disminuidos físicos (entonces se llamaban así), y movimientos varios. Me dijo una vez: “hija mía, los pobres o aquellos a los que nadie hace caso, tienen que unirse para conseguir cosas”. Fue veinte años voluntario de Cáritas, y se vinculó económicamente a entidades con causas, porque sabía que “las buenas palabras no dan de comer y las buenas intenciones no pagan el alquiler” (lo veo diciendo esta frase con su dedo levantado, sentenciando). Su compromiso mejoró el mundo.
Su orgullo de pertenencia, a su pueblo, Tauste, y a su familia, de origen humilde (de polvo y trabajo en campos de otros), que nunca escondió, sino que relató e hizo visible –con historias, anécdotas y sacando pecho- ante los que pretendían o presumían de casta o rango: jamás midió a nadie por su clase social, sino por sus actos.
Su mayor logro: mi madre, el amor de su vida; casarse con ella fue su mejor decisión y, perderla tan pronto, la peor prueba. Su mejor apuesta, la educación de sus tres hijas: fue una prioridad para mis padres que accediéramos a la formación que a ellos les fue vetada por razones económicas, prejuicios sociales y ausencia de oportunidades. Ambos tenían una fe inquebrantable en la educación como herramienta de transformación personal e instrumento de cambio social, alejada de conceptos como élite o prestigio, a los que eran inmunes. Él mismo conservó la inquietud por aprender mientras tuvo vida: cursos en el Centro de Mayores de su barrio, aprendizaje del mundo digital, el club de lectura en la residencia donde pasó los últimos meses, bajo el amparo de Machado, cuyos versos aprendió de memoria.
Su mayor reto y su victoria: su autonomía. Quiso demostrar que una persona con una discapacidad física puede vivir plenamente y de forma autónoma. Lo consiguió durante nueve décadas y la intentó mientras le fue posible.
Su superpoder: un sentido del humor inmune a desgracias y disgustos, pócima ante la adversidad. A buen seguro le penará no haber sido él el que bromee en su funeral, contando chistes sobre su propio entierro, y así queremos recordarlo: haciendo reír, atrapando la gracia con la que hacía su magia.
Los trazos de amor con los que dibujar el duelo
Como decía al principio, en nuestro último viaje, llenemos la maleta de logros y enterremos las culpas en el jardín, para que brote la semilla de nuestro árbol más querido. Arreglemos los perdones antes de salir de casa. Recordemos los trazos de amor que han dibujado nuestra vida; lo demás, poco importa.
Cuando el barco zarpa, comienza otro viaje para los que quedamos, que llamamos duelo: una cueva llena de vacío que se nos llena de recuerdos (que conviven en desorden, terribles o alegres, despertándome en mitad de la noche, atacando entre tareas, que sobrevienen en el desayuno o se cuelan en los vanos intentos de tus amigos para que salgas de un camino, necesario, que debes transitar por ti mismo y a tu ritmo).
Cuando murió mi madre, nadie me explicó qué era esto del duelo. Por aquel entonces yo era muy joven y no reinaba en palabras: no cocinaba, como ahora, historias que me salvaran. En esos años se recitaban novenas y frases comunes (No somos nada, tienes que ser fuerte) que en el ataño de otros fueron bálsamo, pero que a mí me sentaban como una comida pesada, ajenas a mi tiempo. De ese primer duelo, de esa orfandad desgarradora, nació mi amor por las palabras, porque busqué salvación en los libros, en las historias de otros, y poco a poco vislumbré en ellas otros duelos, otras pérdidas, otras orfandades, otras frases que sí fueron bálsamo, y entendí que ellas, las historias, nos conectan. Por eso ahora, en mi segunda orfandad (más dulce, mejor armada, plenamente aceptada, con el privilegio de haber podido y sabido acompañar, con el gozo de haber abrazado su cadáver rendida, sin muros ni reparos) me tomo el tiempo de llorar (porque es la forma de salir de la cueva) y sonrío por el acierto de haber atinado a cocinarle a mi padre unas palabras de homenaje, en su funeral, con las que dibujar un trazo de amor que diga adiós.
El duelo para mí es retirarme a un jardín donde plantar emociones, podar malos recuerdos, sembrar palabras y construir un invernadero de historias: que salven otros duelos, abracen otras orfandades y susurren, al oído, que el adiós es también un lugar donde crece el limonero.